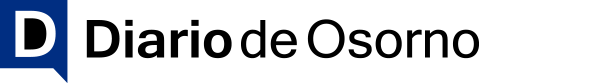Columna de opinión del periodista Víctor Pineda Riveros.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 2 añosMi anticuado celular comenzó a imitarme y a dar muestras de achaques, diversos y reiterados, por edad. Se puso lento, torpe y confuso. Finalmente, se me anticipó y se fue al limbo, que debe ser como el cielo de estos aparatos.
Lo lamenté, pero no llegué a las lágrimas. Tampoco lo sepulté. Descansa en uno de los cientos de cajones de los muebles de mi atiborrada habitación, los mismos que a veces me dejan gritando cuando le doy un canillazo a alguno que quedó mal cerrado. Por culpa mía, por supuesto.
Entre las cajoneras y los libros me tiene acorralado como ministro frente a una acusación constitucional. Claro que lo hacen sin bronca, sin ánimo de desquite. No juegan al empate ni me dicen que no me queje, porque yo lo puse en esos lugares y no tengo derecho a lamentos. Un ministro acusado y sus pares, en cambio, refunfuñan contra sus acusadores argumentando que actúan solo por joder. No chilles, replican los del otro bando. Recuerda que a la política se juega sin llorar y no te olvides que a ti te encantaba acusar por acusar cuando eras oposición.
Y así van a estar por los siglos de los siglos, mientras los que miramos el partido desde los tablones sigamos sin exigir un poquito más de entusiasmo y seriedad a los jugadores, porque el partido se está poniendo malito.
Como la política no es nuestro fuerte ni nuestra pasión, vamos a volver al celular fenecido.
Le llegó un sucesor. Sencillo, popular, de los más económicos, porque a mi edad no requiero de un artefacto que en vez de ayudarme a vivir sin muchas complicaciones no haga más que dejarme en vergüenza con sus millones de complejidades. Es como el finado, pero más moderno y mucho más rápido, a veces demasiado y me deja atrás.
Cuando lo fui a buscar me entretuve en la multitienda, aprovechando que ahora nadie atiende a los clientes ni a los mirones, desde que los dueños prefirieron ahorrar muchos morlacos en sueldos al poner a hacer la pega a trabajadores dependientes de empresas externas, de esas que exigen harto y pagan poco. Examiné los diversos tipos de equipos móviles y me encandilé con uno de esos de doble pantalla, que tienen varias cámaras, que son más rápidos que un Ferrari y, lo mejor de todo, que no se echan a perder si se caen a la taza del baño. Solo hay que ponerse un perro de ropa en la nariz, una mascarilla y lavarlo. Va a quedar pasado a caca por unos días, pero después se le pasa.
Ya me desvié del asunto. La cosa es que en cuanto me puse a conocer a mi nuevo amigo, me encontré con las diferencias con su antecesor, entre ellas, la forma de darle algo de privacidad y poner las cosas un poco más difíciles a los ladrones en caso de sufrir la desgracia de un robo. No es mucho lo que se consigue, porque los rateros se las saben por libro y para ellos evadir las contraseñas es pan con jamón comido.
Lo cierto es que se me fue en collera. Como pude, le instalé una clave de ingreso muy larga y complicada, que más encima olvidé por completo a la primera de cambio. La Divina Providencia se compadeció de mí y al día siguiente le di al blanco. Más tarde, manos jóvenes cambiaron la bendita contraseña por una tan fácil que ni a mí se me olvida.
Después de andar por las ramas como monito del Amazonas, ahora voy al leit motiv de estas líneas.
¿Habrá pensado alguno de los genios creadores de tecnología destinada a facilitar la vida de los humanos en sus padres y los coetáneos de estos?
Porque vivimos esclavos de las contraseñas. Nos dan una tarjeta bancaria asegurándonos que a partir del momento de recibirla la existencia se nos hará mucho más grata que la que conocieron nuestros ascendiente. Mentira. Puede ser fácil llegar al cajero automático, meter la tarjeta, digitar los cuatro numeritos indicados y salir con las diez lucas que nos hacen falta para arrasar con el supermercado.
Hasta ahí vamos bien, pero si necesitamos saber cuánto nos queda en la cuenta y nos metemos a la página del banco, es muy probable que tengamos que recurrir al torpedo del bolsillo para dar con la clave.
Si entramos a la página de cualquiera de las instituciones que están involucradas en nuestras vidas, llámese banco, Fonasa, Isapre, AFP, IPS, Impuestos Internos, clínicas, aseguradoras, tiendas, caja de compensación y cuanto organismo público y privado que ocasionalmente se cruce en nuestro vía crucis, nos van a pedir la clave única o la tributaria o bien una contraseña. A ello hay que sumar los aparatos que nos permitir acceder al lote ya mencionado, como es el caso del computador o el ya citado celular.
Como además aconsejan no echar todos los huevos en el mismo canasto, es decir, no usar la misma llave maestra en el lote ya mencionado y más encima nos piden cambiar las claves cada cierto tiempo, se nos termina por armar una majamama demasiado cruel con las últimas de nuestras apolilladas neuronas.
Más por obligación que por convicción, he optado por usar una agenda para anotar, en mi estilo, muy desordenadamente, un buen número de estas contraseñas tan necesarias como detestadas.
Lo malo es que a veces se me pierde la agenda e igual quedo en pana. Que no les pase lo mismo.
Víctor Pineda Riveros
Periodista
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
147286